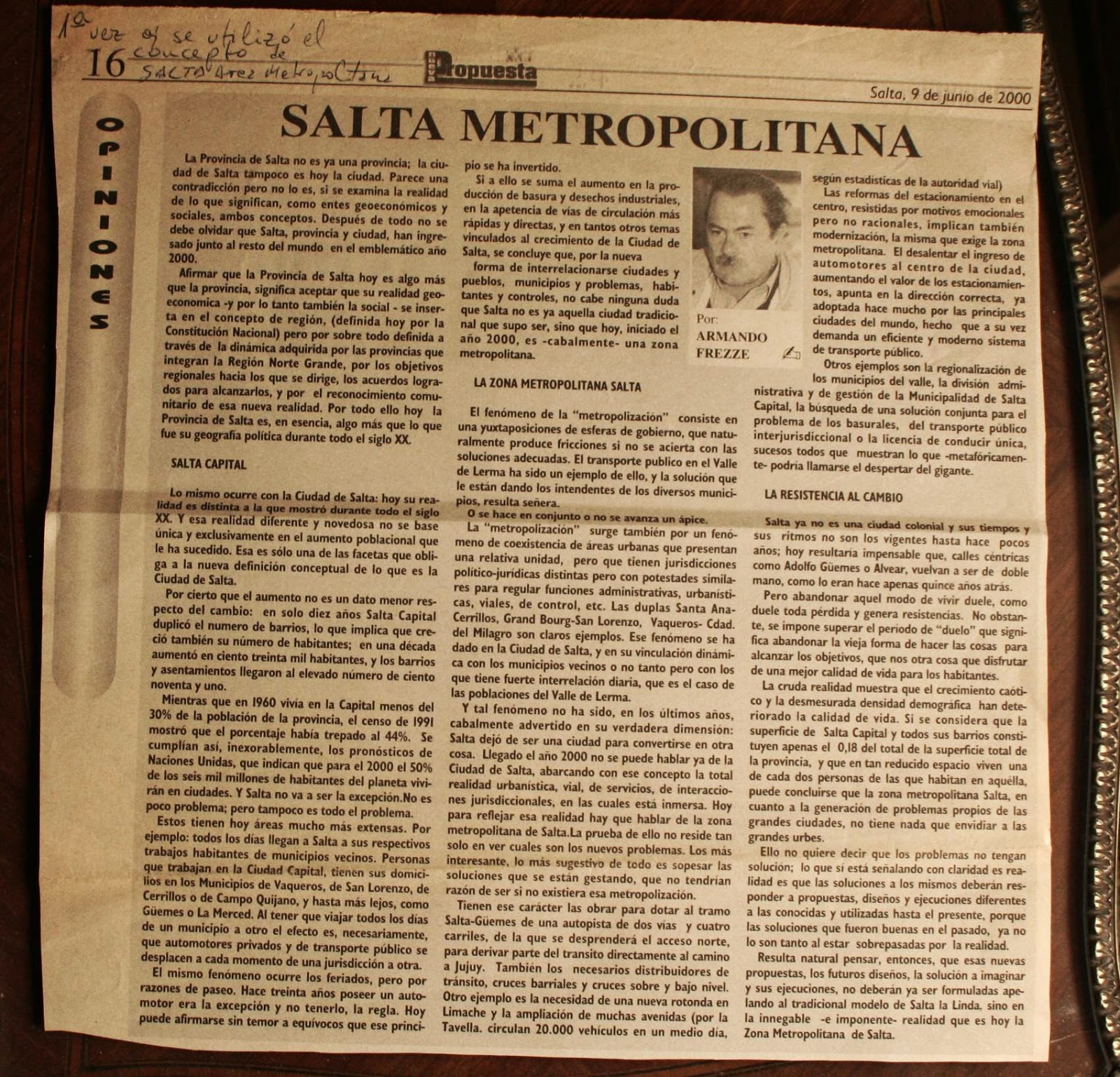En el año 1999 publiqué en el
semanario Nueva Propuesta una extensa columna titulada “Salta Capital y su división en tres municipios”. Los pasajes más relevantes de ese trabajo
eran los datos concretos: en la década 1988-98 había aumentado su población en casi
110.000 habitantes, se agregaron 35.000 automotores a los casi cien mil que ya
circulaban y se seguía utilizando las mismas avenidas existentes en 1970. La escasa
inversión municipal habían sumido en el
caos y en el aislamiento a más de un centenar de barrios de la Capital salteña.
Analizaba también un
hecho particular: la ciudad de Salta resultaba en la realidad tres grandes
áreas poblacionales casi aisladas entre sí. Así, Salta Sur, con 189.000 habitantes, Salta Norte
con 80.000 y Salta Centro con 210.000, con límites geográficos precisos para
cada área. Hoy tales límites han sido desdibujados por el crecimiento
desordenado y desmedido, pero no altera el fondo de la cuestión.
Califique
en la columna esa realidad como “injusta” al no cumplir con los mandatos de la
Constitución Provincial para con la calidad de vida de los salteños.
La conclusión –insólita hace 16 años- fue que el Municipio
de la Ciudad de Salta debería empezar a reflexionar acerca de su división si se
deseaba brindar a los vecinos una excelencia en atención y servicio.
Cité como
un ejemplo de actualidad al Municipio de
Hurlingham, de 180 mil habitantes, que en esos años había sido desdoblado del superpoblado municipio de Morón (Provincia de
Buenos Aires) para mejorar la atención al vecino.
También cité los
lugares donde se dictaban en esa época cursos de postgrados sobre desarrollo y administración
de ciudades. Se señaló especialmente el caso de la Universidad Harvard que
decidió elevar a nivel académico el impartir conocimientos sobre gerenciamiento
de ciudades. ¿La razón? En 40 años los municipios crecieron en EEUU de 16.807 a 19.279, un promedio de cinco municipios nuevos todos
los meses.
Su Escuela de Gobierno “John F. Kennedy” desarrolla un plan de estudios
que capacita para la confrontación de las realidades políticas con las de
gestión. Y Hurlingham fue motivo de estudio, por ser un caso piloto que
interesaba para evaluar los conflictos que presentan las metas políticas con las metas de la eficiencia. El
profeso Howard Husock fue enviado para ello, y el caso quedó convertido en un
tema de estudio para los alumnos, futuros administradores de la gestión pública en EE.UU. Husock afirmaba que el municipio ideal esta
en el rango de 50 mil a 200 mil
habitantes. Estos conglomerados ofrecen
a los vecinos una relación de cercanía con el gobierno municipal, una mejor
interpretación de la demanda vecinal y un mejor poder de decisión de la autoridad municipal porque le resulta más
fácil entender lo que está pasando.
La Ciudad de
Salta estaba en la época que publiqué la columna, muy por encima del máximo de
habitantes considerado óptimo, superaba en un 125% esa cifra. Hoy el área metropolitana
de la Capital tiene 620 mil habitantes, casi seis veces el máximo de lo
considerado óptimo.
Y señale que
su inusual conformación era un
agravante. Es una ciudad muy alargada en el eje Norte Sur (l8 kms) y muy corta de Este a Oeste. De hecho el crecimiento
hacia el Este es casi imposible. Resultado: tres grupos o áreas urbanas diferenciadas,
sin unidad estructural, consecuencia de un “crecimiento
desordenado, caótico, de la falta total
de planes y programas que trascendieran
a las administraciones”. Era 1999.
Señale que conforme
todos los indicadores el siglo 21 sería el Siglo de las Ciudades y recordé la
nunca aplicada ley 6828, que anticipó que la provincia ingresaría al Siglo 2 con cuatro graves y serios
problemas: la necesidad de reconvertir su sistema productivo, la de lograr una transformación
educativa, la de ampliar la atención de
la salud y la de terminar con el crecimiento anárquico de la capital. “Si la ciudad sigue creciendo de la manera
que lo ha hecho hasta ahora, la vida se convertirá en una experiencia penosa
para sus habitantes: no habrá servicios para todos, ni espacios verdes, estarán degradados los recursos naturales y
Salta estará convertida en un sistema urbano miserable.”
Los
siete artículos se ocupa de todos los temas de importancia tomando como base el
número de vecinos que habrá en el año 2026. Hace proyecciones sobre el impacto
ambiental y de recursos naturales que causará
el crecimiento demográfico, y la incidencia de ese crecimiento sobre áreas como
salud, vivienda, educación y servicios
públicos. Analiza el costo de ese impacto, sumas que deberán ser cotejadas con
el producto bruto provincial y con las futuras inversiones y gastos que
realizarán en materia de salud y educación y dispone previsiones sobre los
servicios que serán necesarios en el futuro para la población estimada, como
también los espacios verdes y las fuentes laborales que se requerirán. La ley
dispone que los estudios y el Plan Regulador deberán ser formulados por Universidades establecidas en la región del
NOA, debiendo los objetivos estar concretados en metas y vías de acción para alcanzarlos.
El resultado deberá ser aprobado por la
legislatura provincial, pero además -esto es novedoso- después de aprobado deberá ser sometido a
referéndum popular, conforme lo dispuesto por el articulo 59 de la Constitución
Provincial, “de tal suerte que dicho plan
regulador solo puede ser derogado por otro referéndum popular”. Un forma que es digna de alabanza, para lograr
una política pública seria y estable.
A
esas reflexiones, añadía que para un óptimo funcionamiento de ese feedback
entre el gobierno, la burocracia especializada y la ciudadanía se requería la
división del actual municipio de la Ciudad de Salta en tres municipios
distintos: Salta Sur, Salta Norte y Salta Centro.
Un año despues, también en
el semanario Nueva Propuesta, publiqué la columna titulada “Salta Metropolitana”, donde insistía con
el diagnóstico pero lo hacía con un enfoque diferente, agregando todos los
elementos geográficos y sociales que constituyen el área metropolitana Salta,
hoy llamada también el Gran Salta, que exorbitan a los limites políticos de la
ciudad Capital. Propuse cambiar conceptualmente
el significado de Salta Capital, significante que no podía seguir atado
al Siglo 20 y los anteriores.
Citaba ejemplos: en
1960 vivía en la Capital menos del 30% de la población de la provincia, en 1991 el porcentaje había trepado al 44%,
según mostró el censo de ese año. Se estaban
cumpliendo los pronósticos de Naciones Unidas: el Siglo 21 sería el Siglo de
las ciudades y para el 2000 el 50% de los seis mil millones de habitantes del
planeta estarían viviendo en ciudades. Salta no fue la excepción.
Señalaba también que la
población no era todo el problema. Era
el año 2000 y la columna señalaba una obviedad pero que no tenía soluciones a
la vista: todos los días llegaban a sus respectivos trabajos en la Capital, habitantes
de municipios vecinos, como Vaqueros, de San Lorenzo, de Cerrillos, Campo
Quijano, La Merced o Güemes. Todos los días desplazamientos de vehículos particulares
o de transporte, pasando a cada momento de una jurisdicción a otras. Más
habitantes también producía el aumento de desechos y basura. Más demanda en salud
y educación. La lista es muy larga.
La columna intentó
entonces hacer visible otro problema cotidiano del habitante. El fenómeno estaba
produciendo una continua yuxtaposición de jurisdicciones comunales que producían
fricciones si no se acertaba con las soluciones adecuadas. Existían jurisdicciones
político-jurídicas distintas pero con potestades similares para regular
funciones administrativas, urbanísticas, viales, de control, etc. en áreas como
Santa Ana- Cerrillos, Grand Bourg-San Lorenzo,
Vaqueros- Cdad. del Milagro. El transporte público en el Valle de Lerma fue
un ejemplo patente y patético. Los municipios nunca pudieron, supieron o
quisieron consensuar soluciones. El gobernador tuvo que intervenir y la solución dura hasta
la fecha.
El Gran Salta excedía
la capacidad de gestión de los municipios y la Provincia debía hacerse cargo de
obras que en ocasiones eran de su jurisdicción y en ocasiones eran municipales.
Fuero las obrar para dotar al tramo Salta-Güemes de una autopista de dos
vías y cuatro carriles, de la que se después
se iba a desprender el Acceso Norte, para derivar parte del transito urbano
hacia directamente a la ruta. También
los necesarios distribuidores de
tránsito, cruces barriales y cruces sobre y bajo nivel, la necesidad de una
nueva rotonda en Limache y la ampliación de muchas avenidas (por la Tavella. circulan 20.000 vehículos por día).
Muchas de las soluciones estaban en marcha o ya se habían hecho conocer públicamente
los proyectos.
La columna insistía también,
hace 14 años, que eran necesarias reformas en el estacionamiento en el centro de
la Capital. El desalentar el ingreso de
automotores al centro, aumentando el valor de los estacionamientos apuntaba en la dirección correcta, este hecho a
su vez demandaba un eficiente y moderno sistema de transporte público. En 2005,
con SAETA, comenzó a concretarse este
reclamo.
En el 2000 el
diagnóstico era: el crecimiento caótico
y la desmesurada densidad demográfica
han deteriorado la calidad de vida, considerando que la superficie de la
Cdad. de Salta constituye apenas el 0,18
del total de la superficie total de la provincia, y que en tan reducido espacio vive la mitad de la población de Salta, es
decir uno de cada dos habitantes.
Ya que el diagnostico
no ha cambiado mucho quiero terminar repitiendo los concepcos del final de la
nota: “No quiere decir que los problemas
no tengan solución; lo que sí está
señalando con claridad es realidad es que las soluciones a los mismos deberán
responder a propuestas, diseños y ejecuciones diferentes a las conocidas y
utilizadas hasta el presente, porque las soluciones que fueron buenas en el
pasado, ya no lo son tanto al estar sobrepasadas por la realidad”.
Las nuevas propuestas,
los futuros diseños, las soluciones a imaginar y sus modos de ejecutarlas , no podrán
ya formular apelando al tradicional
modelo de Salta la Linda, sino que la matriz la debe generar la realidad,
representada hoy por el imponente conglomerado
socio-económico que es la Zona Metropolitana
de Salta.
Las fechas de las publicaciones son 1 de abril de 1999 y 9 de junio del 2000, semanario Nueva Propuesta, (nuevapropuestasemanario@ yahoo.com.ar)
-Si desea enviar esta nota a otra persona, haga click sobre el icono con
la letra M que se
encuentra a la izquierda de la
barra de opciones, ubicada justo debajo de estas líneas.
-Salvo indicación en contrario, la producción de las ilustraciones es
del autor.
-Permitida la reproducción de esta columna indicando la fuente.